
Tal como habíamos acordado, Denisse y yo nos vimos temprano para desayunar, y salimos de una vez con el equipaje a fin de quedarnos luego en la recepción del Tulipán de la Primavera Caliente, de donde en un par de horas partiríamos rumbo a Xining. Varias mesas unidas en el centro del salón principal del restaurante servían de plataforma para toda una orquesta de ollas y bandejas de las que se podía tomar sopas, vegetales, huevos y una multitud de alimentos que nunca sabré cómo invocar.
El sitio estaba invadido por chicos que asistían a algún tipo de actividad que en varios estandartes ubicados en lugares estratégicos del hotel se anunciaba como “campamento de entrenamiento”. Cada grupo se formaba en dos filas en los patios y marchaba cantando o recitando consignas, detrás de un líder que llevaba una bandera. Eran jóvenes de entre quince y veinte años y ahí, distendidos y a punto de desayunar, nada los diferenciaba de los chamos venezolanos aparte del idioma y la forma de los ojos. Despreocupados, relajados, groserotes, reían por cualquier motivo y a mandíbula batiente. Las chicas se sentaban cruzando una o ambas piernas, se mostraban cosas en sus celulares, se llamaban a gritos de uno a otro extremo del salón. Los chicos tenían extraños peinados, se contaban pequeñas proezas o se burlaban del que tenían más cerca, mientras lanzaban miradas a las chicas con la malicia hormonal de la adolescencia. Y todo lo hacían, ellas y ellos, muertos de risa.
En vano estuve buscando alguna mesa donde hubiera, al menos como una muestra de compasión, cubiertos occidentales que me salvaran de comer con esos zancos entre los dedos. En vano busqué, también, alguna bebida, pues me habría venido muy bien un café o un refresco para acompañar el desayuno. Vi unos termos cerca de nuestra mesa y supuse que tendrían café, pero sólo era agua caliente. Entonces intenté hacerme entender con los empleados del hotel, que después de descifrar a medias mis morisquetas me señalaron al fondo una nevera con docenas de botellas de refresco y agua, pero cuando atravesé todo el salón y llegué a ella me encontré con un frustrante candado que me impedía sacar cualquier cosa. Pensé en alguna manera de pedir una de esas bebidas, pero la barrera idiomática me lo pondría realmente difícil. Me di por vencido y volví a la mesa, a comer con palillos y sin bebida.
La recepción del hotel parecía una antología: poetas de cuatro continentes, sentados al lado de sus maletas repletas de libros, ropa y libros, a la espera del bus que los llevaría al aeropuerto, y que se comunicaban en una lengua universal que no es precisamente la de la poesía, sino la de Shakespeare, tabla de salvación de todo encuentro internacional.
Claro que poco a poco, a medida que la poesía se desperezaba y salía de las habitaciones, empezaban a sonar también algunas palabras en español. Agobiada por un problema burocrático que podría obligarla a regresar a México antes de tiempo llegaba Coral Bracho. Estaba también Tal Nitzan, poeta y traductora israelí que ha desarrollado en su país un importante trabajo de difusión de la literatura en español —desde Cervantes hasta Bolaño pasando por Borges y García Lorca. Y cuando ya nos preparábamos para abordar el autobús reconocí el acento argentino en dos hombres que hablaban y me acerqué a saludar. “Alifano”, se presentó el primero de ellos. ¿Roberto Alifano?, pregunté sorprendido. El otro era Alejandro Vaccaro. Todos, gente que para mí era hasta ese momento sólo de papel.
“Y, sos borgiano vos”, me preguntó Alifano cuando nos dirigíamos al autobús en medio del calor infame de Pekín. Colaborador y amigo de Jorge Luis Borges durante más de una década, ha sido objeto de querellas judiciales por parte de María Kodama por la publicación de títulos como El humor de Borges o por el usufructo de la marca Proa. Ser borgiano es una manía que no se quita nunca, le respondí.
El autobús nos sacó al fin de la pretenciosa estructura del Tulipán de la Primavera Caliente. Me senté con Coral Bracho, quien además de una delicada poeta es coautora, con Luis Fernando Lara, de un diccionario del español hablado en su país. Y si algo caracteriza a estos encuentros de escritores, es que los hispanohablantes siempre terminamos comparando las variantes del español en nuestros países. Le comenté a Coral sobre el uso de la palabra “chico” en Venezuela, que desde hace poco tiempo —no más de diez años— ha sufrido una variación importante: de usarse principalmente a modo de interjección en casos como “¡No, chico, eso no es así!” o “¡Ah, pues, chico!”, se ha transformado en una suerte de vocativo de uso exclusivo con personas desconocidas: “Chica, ¿cuánto cuesta esto?”. Siempre he creído que esa deformación proviene de una interpretación errónea del uso de “chico” en el doblaje mexicano —donde la palabra se usa como traducción directa de boy o girl—, importado a Venezuela como sinónimo de “muchacho” y de otros apelativos comunes para referirse a alguien joven en tercera persona, y al hablarle de esto Coral me dio un dato interesante: la importación de esa acepción procede de un origen artificioso pues, salvo en el ámbito profesional del doblaje de audiovisuales, jamás ha sido usada por los mexicanos. Nadie dice en México: “Hoy saldré con una chica”, como sí diría cualquier personaje de una película de habla distinta a la española doblada allá.
Wilfredo Carrizales ya estaba en el aeropuerto y me saludó a gritos, como se saludan los viejos amigos en Cagua. Juntos habíamos formado parte de la Peña Literaria Cahuakao, hace veinticinco años. Wilfredo había estudiado en China entre finales de los 70 y principios de los 80, para regresar luego al pueblo. En 2000 fue designado agregado cultural de la embajada de Venezuela en China y, aunque ya no trabaja allí, decidió permanecer en Pekín. Nuestro plan, entonces, era que tras el festival yo me quedaría en su casa por unos días para recorrer con él la ciudad.
Tenía rato con esa incómoda impresión de que me faltaba algo, y mientras esperábamos que nos revisaran los pasaportes lo recordé de pronto. ¡Mi chaqueta! La chaqueta que había comprado para que me resguardara del que suponía un frío de nevera china. La había dejado colgada en el clóset del Tulipán de la Primavera Caliente. Días después el coordinador del festival, a quien pedí el favor de llamar para ver si podía recuperarse, me informaría que no la encontraron. Yo imagino que un sortario empleado del hotel la usará en unos meses, durante el invierno de Pekín, que es tan extremo como el verano.
Wilfredo y yo aprovechamos la cola previa a la zona de embarque para hablar de conocidos comunes, vivos y muertos, repartidos entre Venezuela y China. Una pareja de chinos quiso entonces colearse usando el viejo truco de hacerse los confundidos, y se sorprendieron cuando Wilfredo los amenazó, en su idioma, de llamar a la policía. Salieron presurosos hacia el final de la cola seguidos por la burla de otros chinos que presenciaron el incidente. Les encanta jugársela a los extranjeros, me alertó él mirándolos todavía de reojo.
El vuelo a Xining dura de dos a tres horas —dependiendo de a quién le preguntes, del clima o de la línea aérea— en las que uno se cansa de ver montañas, llanuras, ciudades, ríos. El menú, afortunadamente, no resultó demasiado alejado de nuestros occidentales paladares: carne, fideos y vegetales. Ah, y de postre unas extrañas pero muy sabrosas galletas de manzana que lucían como esas golosinas de jengibre que venden aquí las tiendas naturistas.

Xining está ubicada a más de 1.300 kilómetros al oeste de Pekín. Es una enorme ciudad de más de 7.000 kilómetros cuadrados de superficie —casi dos mil más que la Gran Caracas—, pero para las proporciones de China está bien abajo en la lista de los mayores centros poblacionales. Es la capital de la región de Qinghai, que se llama así por el famoso lago —el mayor de agua salada en China— y cuya densidad es de poco más de siete habitantes por kilómetro cuadrado, una minucia en comparación con los mil y pico de Pekín o los más de mil setecientos de Cantón.
Esa densidad tan aireada produce un efecto práctico del que me habló Wilfredo al llegar, y del que ya tendría ocasión de darme cuenta: la región no es precisamente un importante polo para turistas extranjeros, por lo que cualquiera que no tenga los ojos achinados es objeto de curiosidad, e incluso de atención.
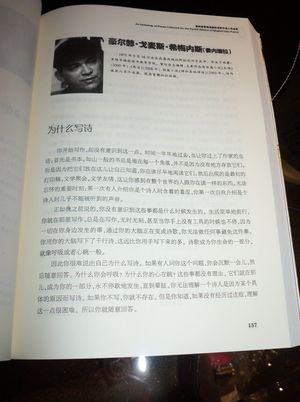
Muy distinto al Tulipán de la Primavera Caliente, el hotel Qinghai es un cinco estrellas de veinte pisos de puro lujo moderno. En la recepción nos reunieron los organizadores del festival y, llamándonos uno a uno, nos dieron una bolsa en la que venían una gorra con el logotipo del evento, una credencial gigante que debíamos colgarnos del cuello para estar siempre identificados, y varios libros. Ya en la habitación revisé los obsequios, pero todo estaba en chino. Lo único que pude entender fue mi foto, embutida en medio de una sopa de caracteres extraños, en el ejemplar que me dieron de la antología conmemorativa del festival.
Después de descansar me fui con Wilfredo al centro de la ciudad, con la misión de buscar el conector que me faltaba para encender mi computadora. En recepción nos anotaron en un papel la dirección de un centro comercial donde podríamos comprarlo, y nos indicaron que si nos apurábamos, dada la hora —cerca de las seis de la tarde—, quizás podríamos conseguirlo abierto. Compré unos cigarrillos en una quincalla cercana al hotel y luego tomamos un taxi, pero cuando llegamos al sitio ya estaba cerrado.
En contraste con el clima de Pekín, Xining nos regalaba un agradable viento frío, por lo que decidimos volver a pie a los alrededores del hotel. Wilfredo, que ya conocía un poco la ciudad por haber asistido a una edición anterior del festival, me habló de un barcito cercano donde podríamos tomarnos unas cervezas y disfrutar de música en vivo.
Por el camino entramos a un amplio paseo entre la avenida y un río, con jardines floridos y arbustos esculpidos. En una sección techada del paseo, un grupo de músicos tocaba y cantaba atrayendo a los transeúntes, que se detenían a apreciar el espectáculo espontáneo. Eran canciones tradicionales chinas, algunas de ellas cantos patrióticos, según me explicó Wilfredo. Mientras yo contemplaba la escena y la registraba con mi cámara, una niña vestida de rojo, y de tres o cuatro años, bailaba entre el público y trataba de animar a un amiguito.

Salimos de allí e iniciamos una larga exploración en pos del sitio que ya Wilfredo conocía, pero jamás lo hallamos. Llegamos a un área donde había varios bares pequeños y entramos al primero de ellos, un negocio decorado con fotografías de cine occidental y en el que los clientes se sentaban en cubículos. Un joven mesero nos atendió ceremoniosamente y luego nos sirvió dos cervezas, pero estaban calientes. En Pekín, que tiene más contacto con los extranjeros, es común encontrar cerveza fría, pero en regiones como Qinghai la toman a temperatura ambiente. Entramos a todos los bares del área, y a todos los que conseguimos luego en los alrededores, y en todos nos dijeron lo mismo: hay cerveza, pero caliente. Por otro lado, cara, por encima de treinta yuanes cada una. Wilfredo me explicó que incluso algunos podían ser “bares negros”, sitios en los que engañaban a los extranjeros con los precios para cobrarles de más.
Cuando caminábamos de regreso al hotel, cansados y frustrados bajo la noche de Xining, Wilfredo recordó la quincalla en la que me había detenido antes para comprar cigarrillos, y se le ocurrió que quizás allí venderían cerveza fría. Fue así como salvamos la jornada. Al entrar nos recibió una nevera repleta de cervezas en lata, a temperatura de glaciar y por sólo cuatro yuanes, y con la esmerada atención de una pareja que amablemente mantendría abierto el negocio hasta que se fueran los extraños visitantes. Lo que habíamos ido a buscar por media ciudad lo teníamos allí, a sólo unos pasos del hotel. En los días que nos quedaban en Xining, esa quincalla se convertiría, en virtud de la autoridad que nos confería su descubrimiento y conquista, en el consulado etílico de Cagua en Asia.

Querido Jorge, una delicia tus crónicas. Directas reales e «irreales», surrealistas, divertidas…Mirada de poeta, de curioso, de niño, de inteligencia y gracia a raudales…De vez en cuando Sancho y otras Quijote, siempre venezolano, con la agudeza y la simpatía, los giros tan hermosos de la lengua común. Un abrazo.