
En el siglo XX se masifica a nivel mundial el acceso a la información. De pronto los viejos medios impresos se ven compartiendo asientos con los novedosísimos medios audiovisuales, que a la experiencia de la transmisión de los datos aportan el valor agregado de la inmediatez y de la ubicuidad. Como si despertara de un largo sueño en el que no recordara haberse internado, la humanidad abre sus sentidos a un nuevo y luminoso mundo que hasta entonces sólo existe en los dudosos predios de la imaginación.
La percepción del hombre respecto a su entorno sufre un cambio rotundo. Si el medio impreso habla de una realidad, en el medio audiovisual la realidad habla por sí misma. De creer en la existencia de gobiernos y ciudades y personas que desgranan sus días al otro lado del mundo, el ser humano pasa a conocer de primera mano lo que ocurre en esos lugares, valiéndose para ello de medios que le dan la ilusión de encontrarse en el lugar de los acontecimientos —aunque éstos hayan ocurrido días o semanas atrás. El impacto es abrumador.
En forma paralela, y seguramente como parte de un mismo proceso, el Estado adquiere las dimensiones que hoy conocemos, convirtiéndose en el regidor de los destinos de los ciudadanos incluso en las sociedades liberales que pregonan la escasa o nula intervención del Estado en los asuntos privados. Ha nacido la noción de sistema aplicada a las sociedades: el ciudadano es un dócil engranaje enterrado en lo más profundo de una maquinaria cuyos operarios apenas se ocupan de mover palancas, activar interruptores y, claro, desechar los engranajes que no sirven.
El efecto en la literatura no tarda en aparecer. Franz Kafka escribe sobre hombres que pasan toda su vida intentando entrar en la ley; Jack London dibuja el extremo del capitalismo en El Talón de Hierro; Yevgeni Zamiatin imagina una sociedad sin otro pronombre personal que Nosotros; Aldous Huxley plantea en Un mundo feliz una suerte de «distopía utópica» en que la clonación y otros adelantos científicos permiten hacer felices a los hombres, incluso a los descontentos.
 Es este el tiempo de Eric Arthur Blair, conocido por el mundo como George Orwell. Diez años, los transcurridos entre 1936 y 1946, dan forma a la obra de quien se revelaría como uno de los autores determinantes del siglo XX. En 1936 Orwell realiza la investigación que al año siguiente se convertirá en El camino a Wigan Pier, un reportaje sobre las condiciones de vida de los desposeídos británicos. A finales de ese año viaja a España a luchar en la guerra civil a favor de la República, y unos meses más tarde es herido en el cuello por lo que debe asilarse en Marruecos.
Es este el tiempo de Eric Arthur Blair, conocido por el mundo como George Orwell. Diez años, los transcurridos entre 1936 y 1946, dan forma a la obra de quien se revelaría como uno de los autores determinantes del siglo XX. En 1936 Orwell realiza la investigación que al año siguiente se convertirá en El camino a Wigan Pier, un reportaje sobre las condiciones de vida de los desposeídos británicos. A finales de ese año viaja a España a luchar en la guerra civil a favor de la República, y unos meses más tarde es herido en el cuello por lo que debe asilarse en Marruecos.
Recuperado, pasa buena parte de la Segunda Guerra Mundial escribiendo, para la BBC, programas propagandísticos a favor de los Aliados. En 1943 renuncia y empieza a escribir para el periódico contestatario The Observer y para la revista izquierdista Tribune. En 1945 muere su esposa, Eileen O’Shaughnessy; enfebrecido, se vuelca sobre el trabajo. El editor de The Observer, David Astor, le ofrece pasar una temporada en su finca Barnhill, en la isla escocesa de Jura, a donde parte Orwell en mayo de 1946. Allí pasará dos años sumergido en la «horrible, exhaustiva lucha» de escribir el que será su último libro y, a la sazón, su obra maestra.
Ya en 1945 Orwell es un periodista solicitado y, ahora, un novelista de éxito. Ha publicado Rebelión en la granja, su conocida metáfora sobre una revolución popular que termina convirtiéndose en Estado totalitario. Pero con El último hombre en Europa va un paso más allá: describe cómo ese Estado totalitario se internaliza en la psique del ciudadano para garantizar la aceptación, y más: la absoluta sumisión. Ya está muy enfermo; su tuberculosis ha empeorado tras pasar en la rudimentaria granja de Barnhill el peor invierno de la historia de Gran Bretaña, el de 1946-47, pero el 4 de diciembre de 1948 entrega el manuscrito al sello Secker & Warburg, con el que había publicado Rebelión en la granja. Sus editores le cambian el título a El último hombre en Europa por el más sugestivo e intrigante Mil novecientos ochenta y cuatro y la publican el 8 de junio de 1949.
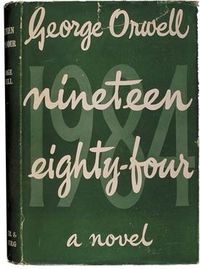 En 1984 Londres es apenas una ciudad de la Franja Aérea 1, la tercera provincia más poblada del superestado de Oceanía, compuesto por América, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y el continente africano bajo el río Congo. La sociedad se congrega alrededor de la adoración y el respeto al Partido y a su máximo líder, el Big Brother, el Hermano Mayor, una representación a la vez física y mítica del poder —mal traducido como Gran Hermano incluso en respetadísimas ediciones en español.
En 1984 Londres es apenas una ciudad de la Franja Aérea 1, la tercera provincia más poblada del superestado de Oceanía, compuesto por América, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y el continente africano bajo el río Congo. La sociedad se congrega alrededor de la adoración y el respeto al Partido y a su máximo líder, el Big Brother, el Hermano Mayor, una representación a la vez física y mítica del poder —mal traducido como Gran Hermano incluso en respetadísimas ediciones en español.
Las leyes ya no existen. Bajo los principios del Ingsoc —el Socialismo Inglés—, el Estado se ha convertido en el imperio de la sumisión, taponando para ello toda oposición posible mediante la manipulación ideológica, la tecnología invasiva, la desinformación, la tortura, la represión policial e, incluso, la transferencia de facultades represivas al ciudadano, que es instruido a apreciar como un derecho el denunciar a quienes considere hayan cometido algún delito.
Para mantener a la sociedad cohesionada y dócil, el Estado propaga constantemente noticias horrendas sobre la acción perversa de sus supuestos enemigos. Los enemigos del Estado son dos. Uno de ellos es Emmanuel Goldstein, uno de los héroes originales del Partido, quien traiciona al Hermano Mayor y se involucra en actividades contrarrevolucionarias, sin duda pagado por potencias extranjeras. El pueblo se congrega regularmente para expresar su rechazo hacia Goldstein a través de la institución de los Dos Minutos de Odio, mítines sin otro líder que una enorme pantalla ante la que el pueblo abuchea y rechifla mientras aparecen imágenes del traidor:
Los programas de los Dos Minutos de Odio variaban cada día, pero en ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del Partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el Partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo, seguía vivo y conspirando.
Quizás se encontrara en algún lugar enemigo, a sueldo de sus amos extranjeros, e incluso era posible que, como se rumoreaba alguna vez, estuviera escondido en algún sitio de la propia Oceanía.
(…) Pero lo extraño era que, a pesar de ser Goldstein el blanco de todos los odios y de que todos lo despreciaran, a pesar de que apenas pasaba día —y cada día ocurría esto mil veces— sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas, en la telepantalla, en las tribunas públicas, en los periódicos y en los libros… a pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él.
El otro enemigo es un Estado con el que Oceanía sostiene una guerra desde hace muchos años. A veces es Eurasia y otras veces Estasia; cuando se está en guerra con uno se está en paz con el otro, pero nadie admite que haya habido algún cambio pues, por un lado, el ciudadano apela a la herramienta del doblepensar, que no es otra cosa que asumir como realidad cualquier cosa que el Estado exija aunque sea una absoluta patraña, y por otro, el Ministerio de la Verdad —donde trabaja Winston Smith, el protagonista de la novela— sustituye diligentemente con nueva información todo rastro documental que atestigüe la existencia de una situación anterior distinta a la actual:
El Partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero, ¿dónde constaba ese conocimiento? Sólo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el Partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la Historia y se convertía en verdad. «El que controla el pasado», decía el slogan del Partido, «controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado». Y, sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban «control de la realidad». Pero en neolengua había una palabra especial para ello: doblepensar.
 El orden en este Estado omnipotente es impuesto por la Policía del Pensamiento, el cuerpo represivo por excelencia, cuyas abrumadoras dimensiones abarcan desde simples delatores hasta la siniestra y refinada tortura psicológica. El control que mediante este cuerpo ejerce el Estado es absoluto y anula incluso la privacidad, pues el ciudadano puede ser vigilado en todo momento —incluso durante el sueño— para garantizar que se mantenga fiel al Estado, lo que incluye la minuciosa auscultación de su mirada, de sus gestos, de su respiración.
El orden en este Estado omnipotente es impuesto por la Policía del Pensamiento, el cuerpo represivo por excelencia, cuyas abrumadoras dimensiones abarcan desde simples delatores hasta la siniestra y refinada tortura psicológica. El control que mediante este cuerpo ejerce el Estado es absoluto y anula incluso la privacidad, pues el ciudadano puede ser vigilado en todo momento —incluso durante el sueño— para garantizar que se mantenga fiel al Estado, lo que incluye la minuciosa auscultación de su mirada, de sus gestos, de su respiración.
En uno de los pasajes más terribles de la novela, Tom Parsons, vecino de Smith, es apresado, supuestamente por haber murmurado «¡Abajo el Hermano Mayor!» mientras dormía. Lo denuncia su hija, quien a los siete años ya forma parte de una competente brigada de espías. Pero Parsons está feliz, pues ha internalizado que cualquier delito contra el Estado debe ser castigado, incluso si el culpable es él mismo, incluso si la culpa es dudosa:
Me he pasado la vida trabajando tan contento, cumpliendo con mi deber lo mejor que podía y, ya ves, resulta que tenía un mal pensamiento oculto en la cabeza. ¡Y yo sin saberlo! (…). No se le puede pedir más lealtad política a una niña de siete años, ¿no te parece? No le guardo ningún rencor. La verdad es que estoy orgulloso de ella, pues lo que hizo demuestra que la he educado muy bien.
Tal proceso de internalización es común a todos los ciudadanos, hasta el punto de que los que se encuentran en situación de rebeldía deben fingir que aceptan como lo único moralmente admisible la «verdad» establecida por el Estado. La opresión existe, pero es negada; cualquier recuerdo de hechos contra la dignidad humana es conscientemente suprimido por el ciudadano. Así, la opresión adquiere su forma más perfecta: la invisibilidad. «El mejor truco del Diablo es hacernos creer que no existe», diría Baudelaire en 1864 (y repetiría Verbal Kint en 1995).
 Smith tendrá ocasión de probar en carne propia los mecanismos de persuasión, persecución y tortura del Estado. El control férreo de las actividades de los ciudadanos abarca también la intimidad. El sexo está prohibido, e incluso los matrimonios se han habituado a verlo como algo repugnante. Existe una «Liga Anti-Sex», garante de que los ciudadanos no cometan el delito de la promiscuidad. Una de sus integrantes, Julia, una especie de «rebelde sexual», contacta a Smith y, eventualmente, se envuelven en una relación a escondidas que terminará con la detención y «reeducación», mediante la tortura, de ambos.
Smith tendrá ocasión de probar en carne propia los mecanismos de persuasión, persecución y tortura del Estado. El control férreo de las actividades de los ciudadanos abarca también la intimidad. El sexo está prohibido, e incluso los matrimonios se han habituado a verlo como algo repugnante. Existe una «Liga Anti-Sex», garante de que los ciudadanos no cometan el delito de la promiscuidad. Una de sus integrantes, Julia, una especie de «rebelde sexual», contacta a Smith y, eventualmente, se envuelven en una relación a escondidas que terminará con la detención y «reeducación», mediante la tortura, de ambos.
Tiempo después, Smith y Julia se encuentran por casualidad en un parque. Ya nadie los vigila; el Estado sabe que la «reeducación» es definitiva. «Lo que te ocurre aquí es para siempre», le ha dicho O’Brien, el torturador, a Smith. Julia tiene una cicatriz que va de la frente a la sien; Smith también está desfigurado y los ojos le lagrimean de forma permanente. Apenas se dan tiempo para confesarse que se traicionaron mutuamente mientras eran torturados. Se separan y nunca vuelven a verse.
En la escena final, Smith está en un restaurante, ante un tablero de ajedrez, suprimiendo en silencio cualquier recuerdo inconveniente, «falsos recuerdos». Ante él una pantalla emite noticias sobre las gloriosas victorias del ejército contra los enemigos del Estado. La cara del Hermano Mayor parece mirarlo desde un cartel en la pared, sobre la leyenda «El Hermano Mayor te vigila».
Contempló el enorme rostro. Le había costado cuarenta años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. ¡Qué cruel e inútil incomprensión! ¡Qué tozudez la suya exilándose a sí mismo de aquel corazón amante! Dos lágrimas, perfumadas de ginebra, le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al Hermano Mayor.
Al situar las acciones en el futuro —un futuro que para nosotros ya es pasado, claro—, 1984 se ganó en muchos ámbitos el mote de novela de anticipación. Orwell, sin embargo, siempre la definió como una sátira del control del Estado, específicamente en las sociedades comunistas. En Recordando la Guerra Civil Española, un extenso artículo publicado en 1943, Orwell cuenta lo que pudo ser uno de los detonantes de su obra maestra:
Ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas, pero en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. Vi informar sobre grandiosas batallas cuando apenas se había producido una refriega, y silencio absoluto cuando habían caído cientos de hombres. Vi que se calificaba de cobardes y traidores a soldados que habían combatido con valentía, mientras que a otros que no habían visto disparar un fusil en su vida se los tenía por héroes de victorias inexistentes; y en Londres, vi periódicos que repetían estas mentiras e intelectuales entusiastas que articulaban superestructuras sentimentales sobre acontecimientos que jamás habían tenido lugar.
Si hoy en día sentimos un breve estremecimiento cuando comparamos con la situación actual el Estado de 1984, es porque sabemos, aunque lo neguemos de manera consciente, que el sistema nos oprime de maneras igual de perversas. El Estado omnipotente de la novela tiene su representación contemporánea y real en el conjunto de fuerzas compuesto por gobiernos, ejércitos y cuerpos policiales, medios de comunicación. Todos articulando solapadamente los mismos mecanismos invisibles de la opresión plasmada en 1984, desde la manipulación ideológica hasta la desinformación pasando por la transferencia de facultades represivas al ciudadano en la forma de fanatismos inducidos. Creemos no saberlo, incluso creemos negarlo, pero nunca como ahora son reales las tres consignas del Partido del Hermano Mayor: «La guerra es la paz; la libertad es la esclavitud; la ignorancia es la fuerza».

Lo más curioso, paradójico o cruel, según se mire, es que nos dejamos embaucar con demasiada facilidad. ¡Es tan cómodo eso de no reaccionar a tiempo!
Nos venden milongas disfrazadas de pensamientos elevados.
“Silencio de la experiencia” . Desvalorizando las experiencias previas, por que no son las nuestras.
“Silencio de la letra histórica” . Por que sus significados dependen de diversos planteamientos y están fosilizados.
“Silencio de la escritura” . ¿Qué significa y cómo se usa cada palabra? ¿Cómo la interpreta cada uno?
Luego lo coronan con aquello de la “caligrafía personal de cada uno”. Uno es el personaje protagonista.
Pero no dicen, como mi carácter menesteroso me domina. Uno mismo no puede abarcarlo todo, necesito apoyos; escritos, experiencias previas, historia, y muchos más.
Se trata por lo tanto de una labor inacabada, apasionante, esforzada; para el mantenimiento de los nucleos de resistencia intolerante. No tendré respuestas absolutas –Ellos tampoco-, pero sí trabajaré por una colaboración entre quienes defiendan la diversidad de cada individuo y los razonamientos dialogantes.
Un asunto muy apremiante.
Saludos cordiales.
we don’t need no education…
we don’t need no thought control…
Jorge, caí acá por una foto que buscaba de Panero y quedé atónito con los contenidos de tu página.
Felicitaciones…
Realmente me interesaron los contenidos de tu blog, en especial esta nota.
Felicitaciones
¿Leíste el comentario, plagado de sentido común, de Asimov al respecto?
Me interesaría conocer tu opinión.
Saludos